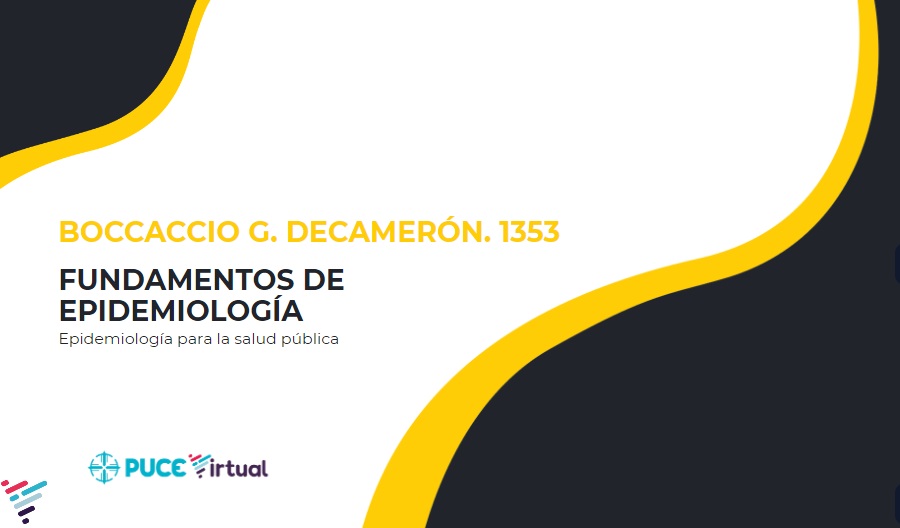Y digo, pues, que ya habían llegado los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios al número de mil trescientos cuarenta y ocho, cuando en la egregia ciudad de Florencia, bellísima entre todas las de Italia, sobrevino una mortífera peste. La cual, bien por obra de los cuerpos superiores, o por nuestros inicuos actos, fue en virtud de la justa ira de Dios enviada a los mortales para corregirnos, tras haber comenzado algunos años atrás en las regiones orientales, en que arrebató innumerable cantidad de vidas y desde donde, sin detenerse en lugar alguno, prosiguió, devastadora, hacia Occidente, extendiéndose de continuo.